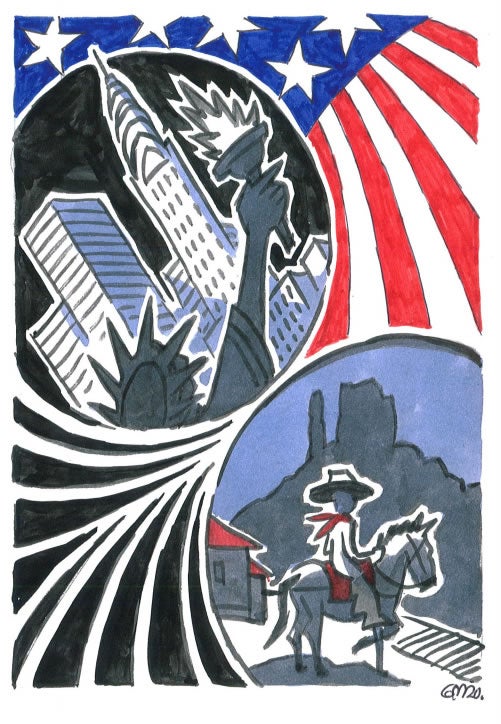
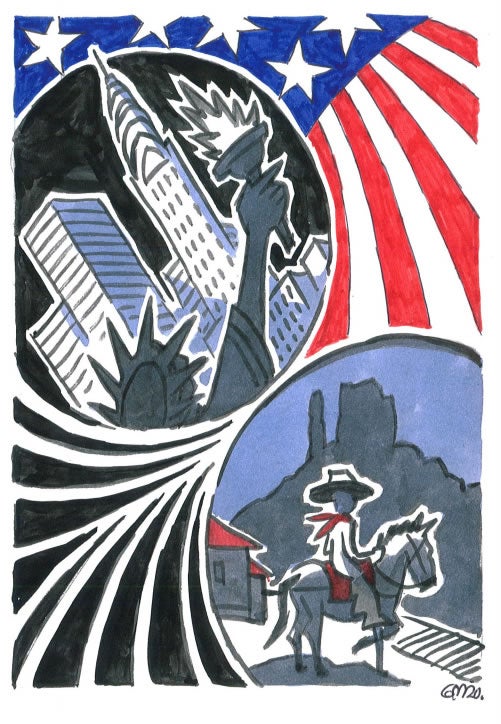
Secciones
Servicios
Destacamos
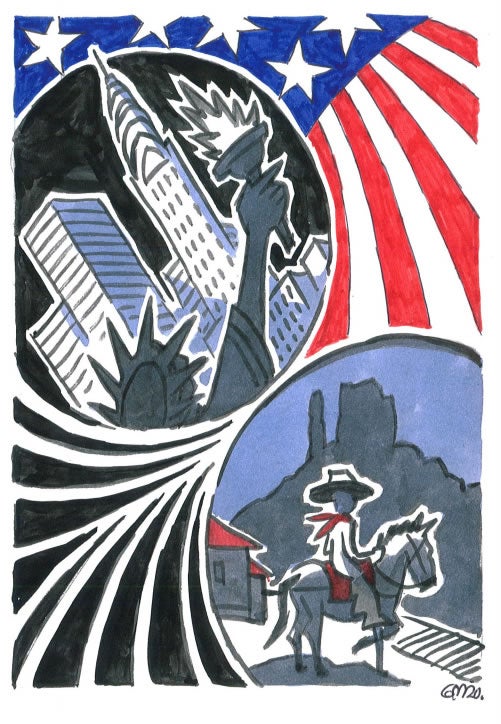
Las elecciones presidenciales estadounidenses, tan prolongadas y espectaculares –aún en plena sindemia–, con su secuencia de primarias, campaña, recuento y seguimiento por medios y redes sociales, dejan infinidad de posibles lecturas y, por supuesto, de lecciones o experiencias trasladables a España. Exploremos dos.
Una, el ... colosal error de lectura que, desde los Estados Unidos, pero también desde España, se ha hecho del fenómeno Trump. Un hombre sin duda atrabiliario, asistemático e impredecible, desconocedor de la administración federal o de las relaciones exteriores de la todavía primera potencia mundial. Pero que, sin embargo, y como hombre procedente del ecosistema del 'showbusiness', ha sabido conectar con la mitad de los electores norteamericanos, tejiendo una base social sólida y creciente, aunque insuficiente, que le ha permitido arañar la reelección con unos resultados más amplios de lo que encuestas y analistas predecían. Y que, además, y más allá de sus exabruptos, no deja un mal balance de gestión en los planos económico y exterior, aunque solo sea por los potentes contrapoderes, entre ellos la propia administración federal, que arropan a la vez que frenan al presidente. En la parte negativa, y más allá del covid, deja un país aún más dividido que el de hace cuatro años, consolidando la fractura entre los universos rural y urbano, que ni se hablan ni se comprenden. Sólo pequeñas ciudades con reminiscencias de 'western', como Laramie, Tulsa o Rapid Falls, registran victorias trumpistas en medios no rurales.
Dos universos casi paralelos, que apenas comparten nada más allá del amor por su nación, si bien atribuyéndole valores distintos. La inmensa mayoría de los demóscopos y analistas, incapaces de interpretar a su propio país, se mueven en ese mundo urbano y próspero de las grandes metrópolis donde el trumpismo es casi marginal (5% del voto en Washington DC, 20% en NY o Boston), porque el populismo trumpista triunfó, esencialmente, en las llanuras que bordean el Mississippi-Missouri, eso que ahora llaman 'hate belt' y en algunos distritos industriales del 'rust belt'. Dos mundos sin contacto, burbujas desconectadas, ignorándose la una a la otra. Los unos, despreciando a los 'hillbillies', campesinos paletos y reaccionarios, o a los obreros blancos iletrados. Estos, desamparados por un progresismo condescendiente, redentorista, que les posterga en favor de grupos étnicos –que se han revelado más heterogéneos de lo que las etiquetas políticas apuntan– de género o sexuales. Separados por ideologías, incluso sentimientos, que más allá de servir para interpretar la realidad e intervenir sobre ella, se transforman en identidades incompatibles con otras, opuestas. Marcos mentales diferentes que impiden cualquier punto de conexión para entablar una conversación que exigiría comprender y tratar de refutar ese marco mental, muchas veces irracional, alimentados por dos paradojas: ideologías débiles, que para reforzarse necesitan excluir, y una sobreinformación relegada en favor de las noticias falsas o manipuladas de algunos media y redes sociales, que desconectan al ciudadano de la realidad.
Sucede lo mismo en España. A medida que se debilitan las ideologías, cimentadas frecuente sobre meros mantras y etiquetas simplificadoras, si no falsas, más se insiste en la diferencia y más arduos son el intercambio de opiniones o el acuerdo. Lo comprobamos a diario cuando escuchamos a políticos, analistas (muchas veces meros amplificadores partidistas) y a ciudadanos anónimos en el parlamento, la prensa o las redes sociales –tan sobrevaloradas en su influencia social– solmenándose argumentarios partidistas, sin voluntad alguna no ya de comprobar su veracidad, sino de entender al otro, en plano de igualdad, siquiera para refutarlo, o de entablar conversación con ánimo de compartir puntos de vista, sino recurriendo al contorsionismo dialéctico para defender gestiones partidarias. Hasta el punto de valorar a las personas anteponiendo su ideología o identidad que por su bonhomía o espíritu de servicio.
El resultado, además de esa distorsión de la realidad en universos paralelos –sesgo cognitivo–, es, en lo político, una especie de extraña meritocracia ideológica, intérprete de una función donde la capacidad para tuitear o ser fiel a unas siglas, aunque sea por mera necesidad, antecede a méritos gestores. Y, en lo electoral, una rigidez del voto que, al contrario que en otros países, y muy especialmente Alemania, es mucho más ideológico-identitario que pragmático, prefiriendo abstenerse antes que cambiar de 'bloque', rebajando la sanción que los gobernados pueden ejercer a través del sufragio. En ocasiones la sobrecarga de ideología débil conduce a dramáticos errores de diagnóstico: ha sucedido con la gestión asturiana de la pandemia. Recuerden aquel desenfocado debate que buscaba correlaciones entre gasto sanitario y supuestas privatizaciones y éxito en la contención de la sindemia. En parte, y solo en parte, de aquellos polvos de excesiva pero injustificada confianza de dirigentes y ciudadanía, estos lodos de contagios que por fin, tras las últimas y tardías restricciones, parece que comienzan a ceder.
Y dos, el recuento de votos, lento y aparentemente caótico, nos ha mostrado alguno de los efectos perversos de un gigantesco estado federal, en estado casi puro, soldado por las barras y estrellas pero en el que en muchos territorios el Estado apenas se hizo visible hasta el New Deal. Asistimos ahora en España a un intento de dar forma política a ese célebre constructo ideológico de la 'nación de naciones', esa 'república' plurinacional que, en esencia, y además de constituir mayoría parlamentaria, supondría consolidar la cesión de la 'dirección del estado' a un País Vasco y una Cataluña dirigidos por coaliciones ¿nacional-socialistas? Que sería, o ya es, a su vez, fermento de otro universo paralelo de partidos regionales en defensa de sus intereses territoriales.
La sindemia ha revelado las insuficiencias del estado autonómico, más cuando no siempre se comparten símbolos ni valores. Quizá fuera prudente orillar constructos ideológicos separadores, inoperantes, optando por un sano pragmatismo en diagnóstico y soluciones, articulando mecanismos de cooperación sostenidos por una base social lo más amplia posible, y no anteponer y consolidar particularismos identitarios, ideológicos o geográficos. Buscando lo que nos une y no lo que nos separa a través de lo que, en su día, Ortega denominó un «proyecto sugestivo de vida en común». Que, parece, es a lo que se apresta el tándem Biden-Harris.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.