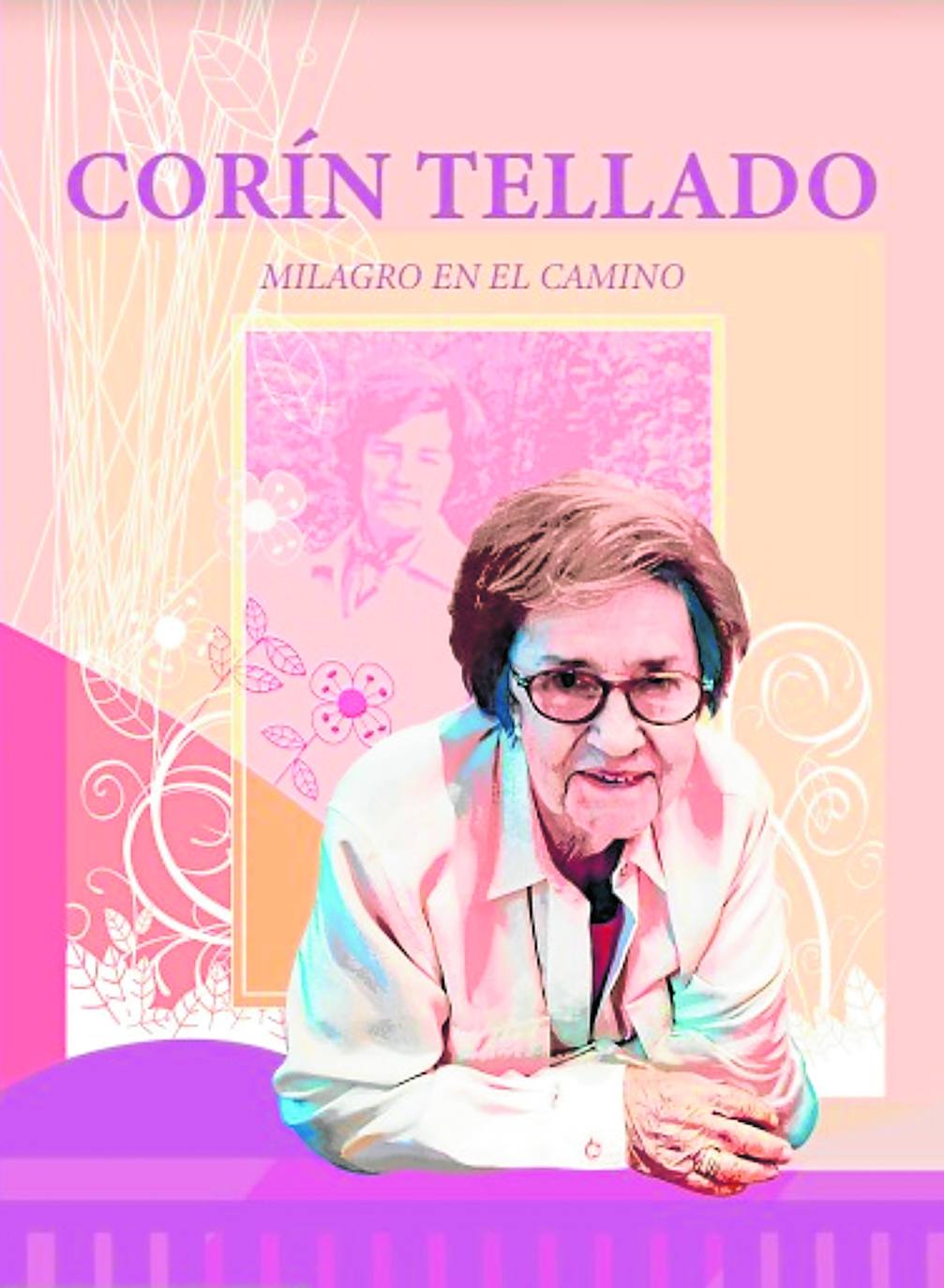
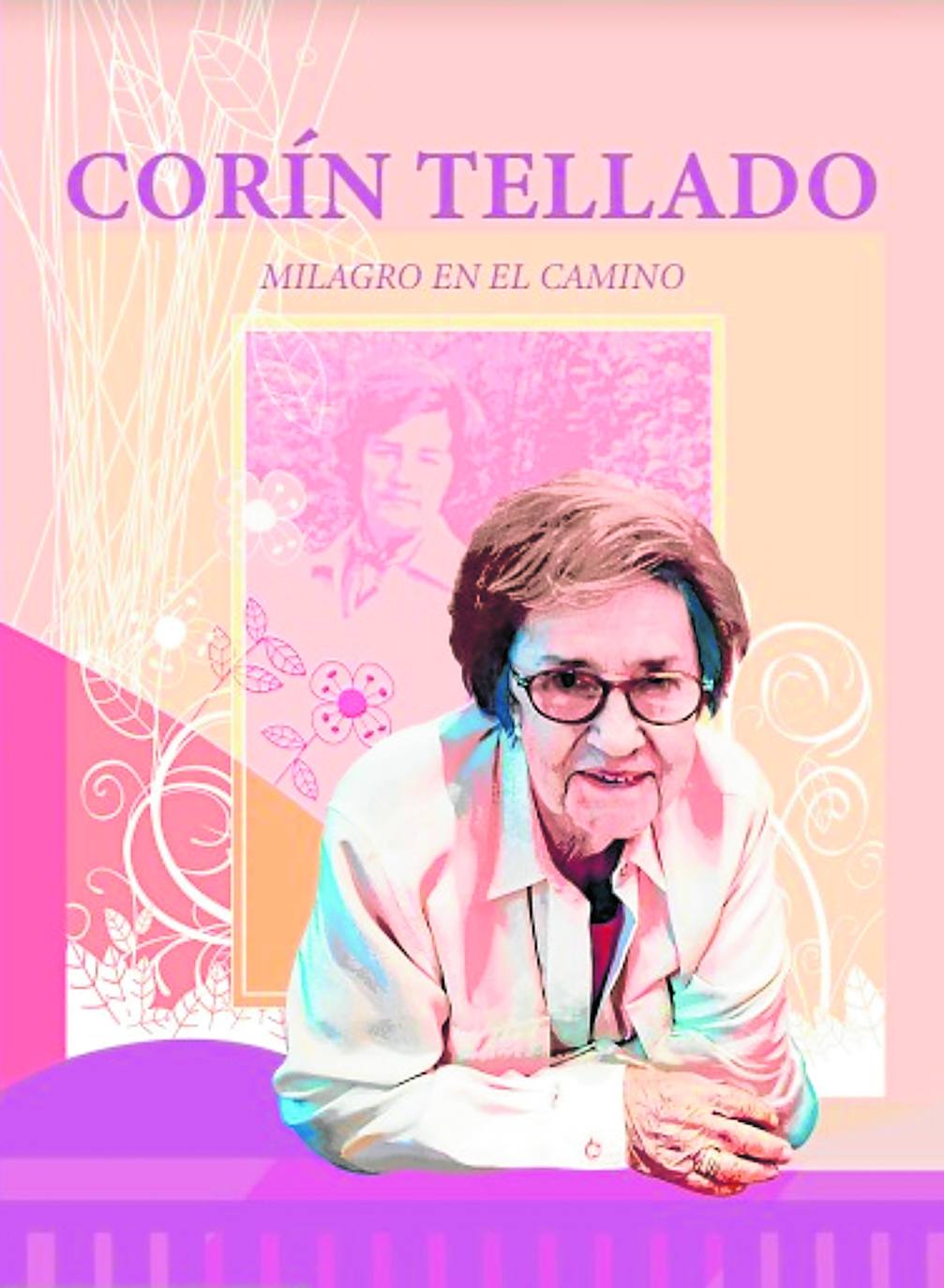
Secciones
Servicios
Destacamos
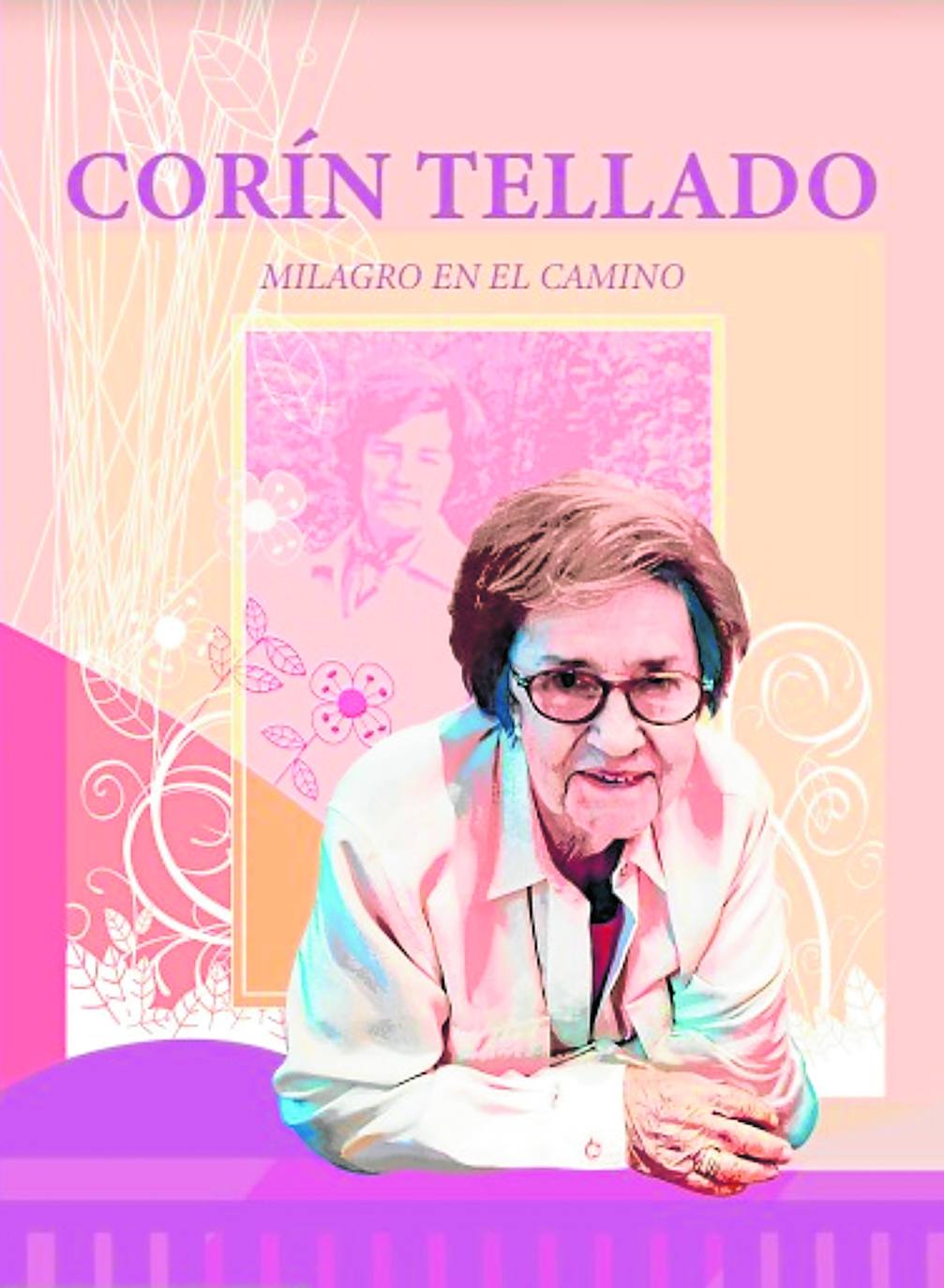
Domingo, 23 de junio 2024, 02:00
El cielo sin estrellas parecía romperse en mil pedazos. El ruido era tan ensordecedor, que las cuatro personas que caminaban agazapadas en la noche, arrastrándose por los matorrales, se obligaban a taparse los oídos con las manos. Entre tanto, Curry, la mascota, un perro-lobo negro con una pinta blanca en el lomo, aullaba como si presagiara la muerte, la muerte que para aquellas cuatro personas era tan obvia, tan real y auténtica como su vida misma por la cual nadie daría dos centavos.
Abassi Shea, un hombretón grande, pelirrojo, con el rostro lleno de pecas, cargaba sobre sus hombros un montón de mantas enrolladas por una correa. A su lado, angustiada y temblorosa, aferrada al borde de la chaqueta de su marido, caminaba Milani, tan muerta de miedo como sus dos hijos. Alvi y Yerai se apretaban uno contra el otro, pero sin embargo no dejaban de caminar a gatas escurriéndose entre los arbustos que los protegían en aquella trágica noche que marcaba sus vidas para siempre.
Kosovo quedaba atrás, las montañas parecían venirse contra ellos y anularlos en un énfasis de fuerza, derribándolos a cada instante.
–Hay que seguir hasta Albania antes de que amanezca –dijo en voz muy baja Abassi–, hay que continuar, hemos de llegar a la frontera antes de que nos atrapen nuevamente los serbios.
Tras ellos, el fuego parecía rasgar el cielo frecuentemente, a veces sin tregua, produciendo unos ruidos como si el mundo entero se partiera en mil pedazos y las montañas fueran a desgarrarse hasta tragarlos.
Los aullidos de Curry semejaban un lamento en aquella noche infernal que iba a marcar para siempre la vida de aquellos cuatro seres que huían hacia un futuro incierto, sabedores, además, de que tras ellos dejaban la muerte y la desolación.
–No podemos decaer, –decía Abassi.
Y echando hacia atrás el envoltorio de mantas que llevaba presas en la espalda con unas correas, respiraba profundamente, apretaba contra su costado a Milani y, de vez en cuando, los dos muchachos se aferraban a sus piernas impidiéndole caminar. El agotamiento era evidente.
–Descansemos aquí, –decía Abassi. No podemos continuar sin detenernos.
–Tengo hambre, papá.
–Y yo sed, papá.
–Y yo cansancio, Abassi.
–Lo sé, lo sé, pero si no salimos esta noche de esta cercanía, mañana, durante el día, no podremos caminar.
–Es que allá arriba –decía Milani– está la nieve, nos será difícil sobrevivir.
Abassi miró el cuadro desolador que formaba su familia. Había perdido su casa, a sus padres, a sus hermanos, había visto morir a sus vecinos degollados, y sus hijos, de diez y ocho años, habían sido salpicados por la sangre de aquellos mártires que, sin ninguna piedad, los serbios habían destruido. La sangre derramada por los caminos, por las paredes y los senderos, marcarían una cruz eterna para sus hijos y para él mismo, y también para Milani, que temblaba pegada a su cuerpo.
–Tengo hambre, papá, y estoy muy cansado. –Abassi decidió, bajo aquel fuego abrasador que cruzaba el firmamento y el frío que apretaba como un silbido helado, gélido, en aquella noche oscura iluminada tan solo por el fuego de los misiles, hacer un alto.
–Nos vamos a quedar aquí a descansar un momento. Llevo en el morral un poco de queso y pan duro. Os lo voy a repartir.
Milani susurró apenas sin voz.
–Dame un poco de agua, Abassi.
Del cinto le colgaba a Abassi una cantimplora. Extrajo el tapón que la cubría y se la tendió a su mujer.
–Bebe poco, es lo único que tenemos hasta llegar a la frontera, si es que podemos llegar.
Al mismo tiempo, desataba las correas y tiraba al suelo el envoltorio que había cubierto su espalda. Pacientemente, inclinaba su gran humanidad hacia las mantas. Fue extendiéndolas una a una y cubriendo los cuerpos temblorosos de Yerai y de Alvi. Todo en silencio, solo interrumpido aquel por el aullido, cada vez más tenue, del perro Curry, su mascota, aquella que se había librado, como ellos mismos, de la masacre que había tenido lugar en los tristes rincones de Kosovo. Se habían visto obligados a saltar por encima de cadáveres, de cabezas humanas, de piernas, de brazos, uno tras otro, los cuatro habían podido escurrirse de aquel infierno y huir hacia un mundo infinito cuya concreción desconocían. Curry, como ellos, logró salvar su vida y, a la sazón, se encontraban en aquel monte interminable, asomando la nieve por las esquinas, con un silbido del viento que se mezclaba con los misiles y las bombas que caían a lo lejos.
Abassi tapó a su hijos, pero, a la vez, abría el morral y extraía de aquel pan y queso. Los niños parecían objetos inhumanos tapados con las mantas, devorando aquel trozo de pan con un queso duro que a punto estaba, quizá, de romper sus dientes. Milani compartía con ellos el agua y aquel trozo de manjar. Entretanto, Abassi, dejándolos acurrucados entre los matorrales, tapados con las mantas, murmuró.
–Voy a ver qué tenemos por aquí. No os mováis. Tú quédate junto a ellos y deja de aullar, –y tiró a los pies del animal un trozo de pan con queso.
Dentro de la zamarra, alto y firme, caminó en la noche por las cercanías. Buscaba algo, no sabía qué, había logrado salvar a su familia más cercana pero había visto morir a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, bajo la barbarie de unos salvajes, malvados, fanáticos y criminales.
Hundía los pies entre las hierbas que crecían salvajemente por todas las esquinas. Se internó en la espesura y, cansado, tembloroso, negándose a soportar el frío, se sentó sobre un tronco y miró al frente. Veía allá abajo el resplandor de las casas quemadas y sobre su cabeza, los misiles que silbaban como si el viento desgarrara el aire. Después, el golpe seco y las llamas trepando imparables.
No podía saber dónde estaban Macedonia ni Albania, y hasta había perdido de vista la capital, Pristina. Sabía, por lo que había oído en la radio, que los fugitivos se amontonaban en Albania, que Montenegro pretendía mantenerse neutral pero le sería imposible llegar hasta allí porque las fronteras estaban vigiladas y, quisiera o no, tal vez tendría que entrar en la refriega.
No entendía aquella carnicería humana, no entendía por qué. Había luchado toda su vida por tener una familia y aquella yacía allí, entre los matorrales, tapada con mantas y muerta de frío y hambre.
Pasó los dedos por el pelo y se lo restregó con una infinita desesperación. También él tenía hambre, pero no podía tocar lo poco que quedaba para sus hijos y su mujer. Con rabia y desesperación, una desesperación infinita, se mesó los cabellos una y otra vez y, poniéndose en pie, echó a andar de nuevo, dando vueltas sobre sí mismo. La noche parecía no avanzar, cada vez era más oscura, pero, en cambio, el firmamento se iluminaba con más frecuencia. El hambre roía su estómago, sus fauces se abrían y sentía como si las mandíbulas le crujieran. Tenía que saciarla de la manera que fuera, no sabía cómo, pero sí sabía que no podría tocar lo que llevaba en el morral. Su responsabilidad de padre, su miedo oculto, su rabia, su cólera domeñada en las entrañas le obligó a sentarse nuevamente en el suelo y con rabia arrancó unas hierbas y las metió en la boca; masticó con fiereza mientras murmuraba con acento ronco:
–Hay que alimentarse de algo, hay que saciar esta infinita hambre, hay que respetar lo que llevo en el morral para mis hijos, nos queda un largo camino y no sé lo que encontraremos en el trayecto.
Miraba al frente mientras arrancaba automáticamente las hierbas e iba masticándolas como si mordiera a todos los serbios, como si Yugoslavia se metiera entre sus dientes y la destruyera, y aquel tirano, Milosevic, que permitía que una parte de la humanidad se destruyera antes que ceder en su orgullo de psicópata. Tal se diría que entre los dedos crispados de Abassi Shea se destruía la figura de aquel dictador que había llevado la destrucción a Kosovo y había partido las vidas de casi todos ellos.
Cuando se dio cuenta, su estómago se había llenado de tal modo que el hambre se había disipado. Por un instante, Abassi miró al fondo con ansiedad y un cierto brillo de asombro y satisfacción asomó a sus pupilas. El hambre que había roído su estómago y parecía partirle las entrañas, no existía ya. Las hierbas ingeridas habían satisfecho aquel apetito devorador que parecía iba a destruirlo de un momento a otro.
Estiró el pecho, respiró fuerte y, abriendo el morral, metió puñados de aquella hierba en una esquina del mismo, con el fin, sin duda, de comer más tarde, cuando el hambre le apurara. No supo cuándo el sueño lo dejó paralizado. Solo mucho tiempo después el frío había aterido sus músculos.
Intentó darles elasticidad y flexionó el busto, los brazos y las piernas, intentando buscar la fuerza que el frío había paralizado. Cuando logró fortalecerse un poco, cuando se vio ante sí mismo erguido en un triste amanecer, lluvioso, con la nieve casi a dos pasos y una ventisca que empezaba a caer, caminó torpemente hacia los arbustos donde había dejado a sus hijos y a su mujer.
—Milani, Milani —llamó muy despacio en el oído de su mujer, que se hallaba allí acurrucada con sus dos hijos tapados por las mantas, tal cual los había dejado muchas horas antes.
El único que estaba muy despierto y le miraba con los ojos muy abiertos, como si le entendiera, era Curry. También Milani abrió los suyos. Él le dijo en voz baja:
—Deja a los niños durmiendo y ven un segundo.
Milani se cubría con un zamarrón muy largo y unos pantalones de pana que le caían hacia las botas. Salió del agujero de las mantas y asió la mano de su marido. Él la llevó hacia una esquina de la montaña y le dijo en voz baja:
–Ha sucedido algo milagroso.
–¿Ha parado la guerra?
–No, no, Milani, desgraciadamente, no. Se ha detenido con la madrugada, pero volverá al anochecer. No. Es otra cosa, el hambre me roía en el estómago, parecía que se me rompían la boca y las mandíbulas, y de repente, encontré estas hierbas, ¿las ves?, ¿las ves bien? Son hierbas como tantas otras, pero las he comido y me han saciado el apetito. Ahora mismo diría que he disfrutado de un suculento manjar.
–Pero eso no es posible, Abassi.
–Ya lo sé. Déjame vivir con la ilusión. He llenado el morral de esas hierbas.
–Quizá sean venenosas…
–Quizá. Si me ocurre algo, Milani, sigue por esa montaña y no sueltes las manos de tus hijos. Curry os abrirá el camino, es un perro inteligente y entiende tu lenguaje, háblale, no dejes de hablarle.
–Por favor, Abassi, no tiene por qué ocurrirte nada.
–No lo sé, Milani, he llenado el estómago de unas simples hierbas y no sé el efecto que producirán en mí.
–¿No tienes deseo de vomitar?
–Claro que no. Es más, me siento contento, como si fuera grande, como si hubiera crecido, como si no sucediera nada en Kosovo, como si la frontera de Albania estuviera aquí, a dos pasos… Es algo muy raro, Milani, pero me produce una estúpida satisfacción, y digo estúpida porque es una ilusión pasajera que después me hará más daño, cuando me cerciore de que quizá me estoy envenenando. Hay que llamar a los chicos, Milani, hay que continuar el camino.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Cristina Cándido y Álex Sánchez
Lucía Palacios | Madrid
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.