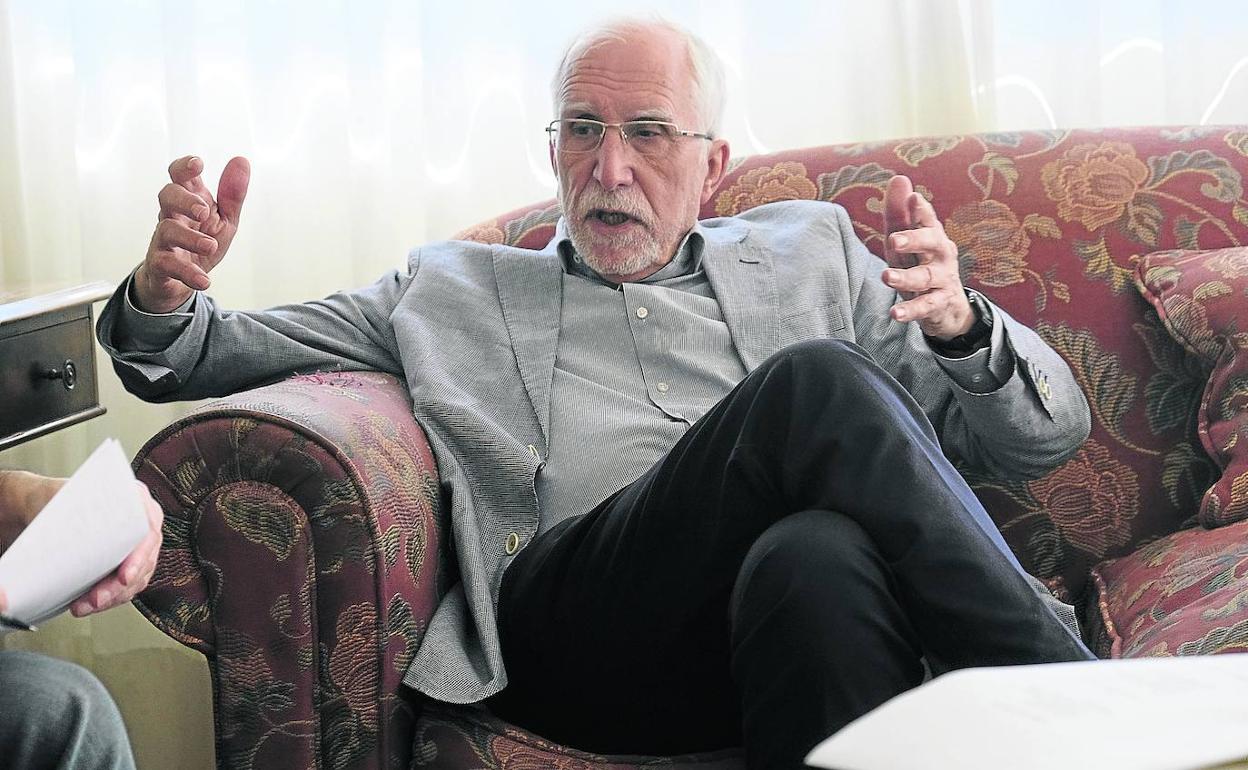
«En España tenemos la política como desgracia, como herencia desbaratada»
Luis Mateo Díez | Escritor y sillón 'l' (ele minúscula) de la RAE ·
«Siempre he dicho que en el transfondo de mis ciudades imaginarias hay una visión asturiana»Secciones
Servicios
Destacamos
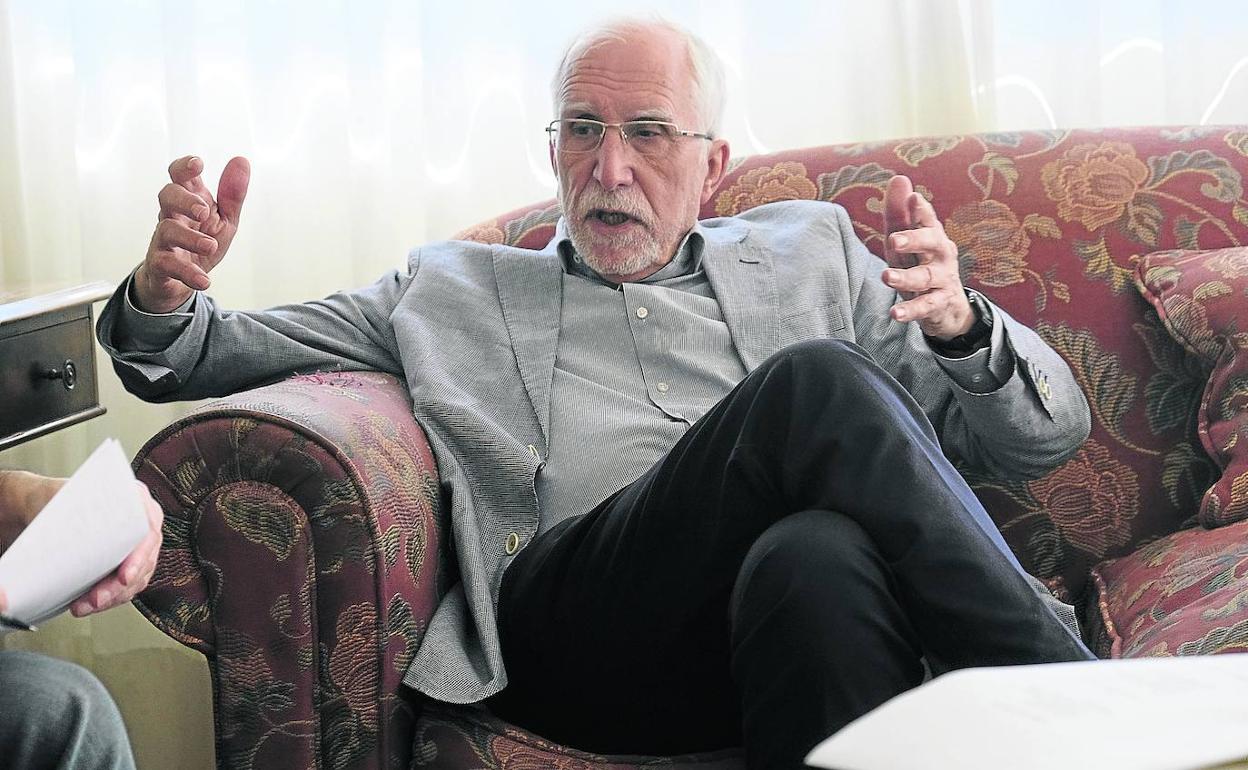
Luis Mateo Díez | Escritor y sillón 'l' (ele minúscula) de la RAE ·
«Siempre he dicho que en el transfondo de mis ciudades imaginarias hay una visión asturiana»IGNACIO DEL VALLE
Sábado, 10 de abril 2021, 22:15
La conversación se desarrolló en la casa del autor, en Madrid, en un luminoso salón que da sobre el parque de Roma. Luis Mateo Díez, de impecable chaqueta, trata a sus invitados con bonhomía, se ríe mucho, lanza una disertación complejísima y, en ... medio, inesperadamente, suelta algún taco para subrayarla (que también están en el diccionario de la RAE, donde ejerce el negociado del sillón i minúscula). Hoy hablamos de su última novela, 'Los ancianos siderales' (Galaxia Gutenberg), que el miércoles se presentará en el Aula de Cultura de EL COMERCIO, a través de la web y con proyección en la Escuela de Comercio de la mano del Ateneo Jovellanos. Pero con los hombres sabios, las conversaciones se vuelven inmediatamente proteicas: John Ford, las prebendas y achaques del tiempo, 'Anna Karenina', 'La Regenta', los resplandores de la adolescencia, los límites del lenguaje de Wittgenstein, Valle-Inclán, Galdós…
–Esta novela se enmarca en su ciclo de Celama, con sus 'Ciudades de Sombra', en concreto, Breza. En principio podría tratarse de un 'De Senectute' ciceroniano. El problema es que, a medida que lees, no tienes claro que no sea un purgatorio de almas, o un sueño, o un manicomio…
–Es un espacio indeterminado y un poco teatral, escenográfico, en el que todo lo que sucede estaría entre un onirismo que da percepciones de extravío, y la vez, un poco en la línea de la literatura del absurdo. Con todo esto lo que hay es una fantasmagoría, sobre ese mundo límite de la edad, que puede ser un asilo, pero también es algo más, una alegoría sobre la edad como liquidación de lo que somos y también como un intento desesperado de supervivencia.
–Esperpento, hipérbole quevedesca, surrealismo, imaginería onírica… ¿Cómo hace para que no caigan las bolas al suelo?
–En mi escritura siempre hay una línea de esperpento, pero yo también he ido mucho por el expresionismo, su estética. Y también hay algunas visiones surrealistas, sobre todo aquello que decía Buñuel de ver lo surreal en lo real. Todos esos materiales intento conjuntarlos de la única manera posible, que es mediante una escritura que responda al servicio de la invención y de la imaginación. Creo que el producto final es una literatura del absurdo, a lo Beckett, que es el punto extremo de lo que en su día pudo ser Kafka, su herencia disparatada. Me gusta mucho porque en el extremo del absurdo, paradójicamente, hay humor.
–En el libro se da una imagen de la vejez un tanto desoladora. Recuerda las tristísimas escenas que se vivieron durante la pandemia en algunos geriátricos.
–Por lo que puede tener la inocencia desolada, porque yo siempre tengo una visión de la infancia como algo desamparado, y a medida que envejeces la vuelves a encontrar, esa inocencia, llena en este caso de sabiduría, pero que siempre posee un tono de desolación, ese desorden que implica la entropía.
–Usted tiene una relación muy estrecha con el cuento. ¿Cuál es su clave para hacer un buen relato?
–Yo estoy muy marcado por la oralidad, escuchaba muchos cuentos de niño. En mi caso me sirvió de reflexión, no ya por el contenido, sino por la forma. La oralidad tenía una ritualidad en la cual alguien tenía esa capacidad para contar cosas cruciales, y como en la oralidad sobrevive mucho no la imaginación del que cuenta, sino la herencia de la antigüedad, de las leyendas, pues a mí eso me fascinó. Me refiero a las voces narradoras que cumplían bien esas bases, y cuando yo empecé a escribir cuentos, me salían un poco así, con un gusto verbal, yendo mucho a la expresividad.
–¿Qué opina de los audiolibros?
–Todo lo que sea difusión, me parece bien. Dicho esto, no tiene que ver con la experiencia de la lectura, que es 'hacia dentro'. El audiolibro es un producto de una sociedad de consumo desaforado, el libro exige un ensimismamiento total. Lo único que me podría interesar es recuperar textos recitados de Lorca, lo que es nuestra herencia, o escuchar a Ortega.
–El Reino o Territorio de Celama es un 'topos/cronos' que comenzó en 1996 con 'El espíritu del páramo', siguió con 'La ruina del cielo' en 1999, y prosiguió con 'El oscurecer' en 2002. Pero no parece que sea un ciclo cerrado, sino una lucha constante, ¿contra qué?
–Es una visión cerrada de un mundo que contiene una historia que terminó y que exuda su propia arqueología y orografía y todo eso. Al final la dimensión es simbólica, porque el Reino de Celama está habitado por los muertos, y esos muertos vistos desde la perspectiva de sus vidas componen una especie de gran sinfonía de la condición humana, del destino del hombre, del apego del hombre a la tierra, de las transformaciones del trabajo, etc. Casi todo lo que hay en mi obra son resplandores, a veces discretos o a veces explícitos, de Celama.
–Usted ya escribía sobre la 'España vacía' antes de que se pusiera de moda el concepto, ¿no?
–De la España vacía tengo una visión terrorífica. Porque tenía que ser una España exterminada, una España que murió y que tenía que haber sido administrada no para recuperarla o para revivir el cadáver, ya que todo tiene un destino en el tiempo, y este país estaba lleno de espacios fundamentalmente ariscos. En ese sentido, no soy demasiado ecologista. En cuanto a Celama, es una metáfora sobre la muerte y la liquidación de las culturas rurales, y en cierto modo sobre la extinción de las herencias románticas.
–Salgamos de un territorio mítico y pasemos a otro igual de irreal: la política actual. Le he leído en algún momento: «La desgracia universal se compagina entre determinados mandatarios que administran la política de bajo calado».
–Eso es una gran verdad. Y en España tenemos la política como desgracia. La política que debería ser un elemento floreciente, y que nos sirva para la buena administración y para que todo prospere, pues aquí es la política como desgracia, cuyo elemento crucial es lo ideológico, el fanatismo de la ideología. Es duro ver lo que está pasando en España, al final siempre volvemos a aquello de que una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Estamos viviendo una pandemia con unos políticos a los que no se puede votar, esa es la tragedia. Cuando me preguntan, a quién vas a votar, pues yo respondo que no voto y además predico el 'no voto' mientras no haya a quien votar. Y luego tenemos una capacidad verdaderamente terrible de machacar las buenas herencias, las colectivas, las históricas, ese punto bilioso. Lo que está pasando con el tema de la Transición es espantable. Porque, ¿cuál es la gran Constitución española? La del 78, sin duda, la que nos permitió convivir. Y te das cuenta de cómo los políticos de nuevo cuño se han deformado inmediatamente, son un disparate, se han vuelto tarumba. Nos quieren llevar a una revolución agraria, al bolchevismo, cómo puede ser, sabiendo lo que ha pasado en el mundo. Ya digo, la política como desgracia, como corrupción, como herencia desbaratada. Y eso da miedo.
–En un mundo editorial saturado de banalidades, recomiéndonos algunos clásicos.
–Voy a citar tres clásicos que serían cruciales para tener percepciones simbólicas, inquietantes y hermosas de lo que le sucede al hombre contemporáneo. Serían 'La Metamorfosis' de Kafka, 'El extranjero' de Camus y 'El desierto de los tártaros' de Dino Buzzati. De todas formas, releo mucho, y he vuelto a releer desde 'La Regenta', hasta 'Anna Karenina', 'Rojo y negro' de Sthendal, 'La desheredada', de Galdós… y sabes qué sucede, que cuando vuelves a leerlas te preguntas, ¿para qué escribo? –se ríe– Lo que pasa que como estás enganchado a escribir, pues eso, qué otra cosa puedo hacer, para mi vida es crucial, es una pasión.
–Por último, usted terminó Derecho en Oviedo. ¿Qué recuerdos tiene de Asturias? ¿Mantiene vínculos con la tierra astur?
–Siempre he dicho que en el trasfondo de mis ciudades imaginarias hay una visión asturiana. Yo viví en Oviedo tres años, y donde con más intensidad viví lo que podía ser la atmósfera física de una ciudad, los recovecos, los sitios, las tabernas, con la suerte de unos grandes amigos, fue en Oviedo. No he tenido mucha conexión con Asturias porque no la tengo ya con León, y también es que vivo una vida tan fuera de la realidad… Pero si yo vuelvo a Oviedo, sé por dónde ando, totalmente, te hago una ruta completa, y siempre con una efervescencia fuerte de tipo sensorial. Creo que por eso me ha apetecido recientemente releer 'La Regenta', debe ser la cuarta o quinta vez, y repito, me desanima como escritor, me digo, dónde vas, Mateo, dónde vas…
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.