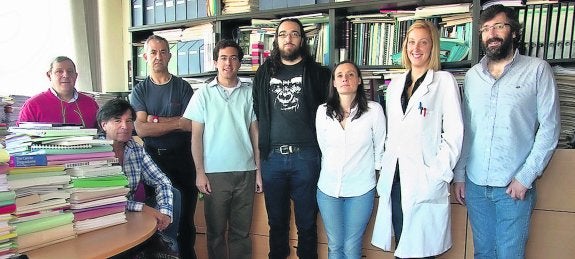
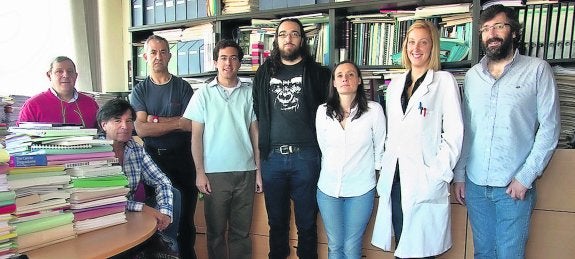
Secciones
Servicios
Destacamos
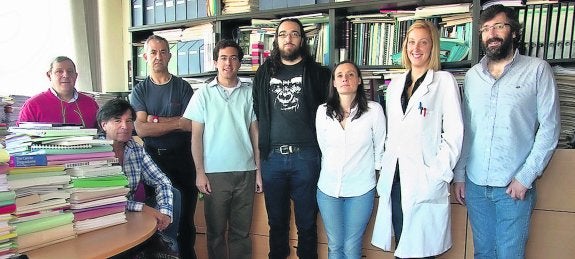
M. F. ANTUÑA
Jueves, 30 de octubre 2014, 00:15
Hasta ahora eran nueve los genes cuyas mutaciones estaban asociadas con la miocardiopatía hipertrófica, un desarrollo anormal del músculo cardiaco que afecta a una de cada 500 personas, unas dos mil en Asturias, y que en su desarrollo más grave pero menos común es una de las causas de la muerte súbida en adultos jóvenes. Esos nueve genes estaban presentes en el 50% de los casos de esta afección, pero faltaban -y aún faltan- por definir la mitad restante. El camino se ha acortado ahora gracias a un estudio realizado por el equipo de Carlos López-Otín junto con el Hospital Central de Asturias, que ha permitido identificar un nuevo gen mutado responsable de su desarrollo o, lo que es lo mismo, una nueva forma hereditaria de esa enfermedad.
El proceso que ha conducido a este importante hallazgo que acaba de publicar 'Nature Communications' es largo. Por una parte, está el trabajo que se realiza en la atención de pacientes y el estudio personalizado de sus casos el Hospital Central de Asturias y por otro el que se lleva a cabo en el Instituto Oncológico del Principado, que ha desarrollado sus propias herramientas, como el sistema Sidrón, para estudiar los genomas de los cánceres pero cuyo uso se ha extendido a otras enfermedades. Sus caminos se cruzaron para dar a luz este trabajo de sello inequívocamente asturiano.
«Esta es la enfermedad más frecuente en cardiología, tiene una prevalencia bastante alta, y el trabajo normal de los cardiológos consiste primero en diagnosticarla, y después intentar su caracterización en el laboratorio de genética molecular», revela José Julián Reguero, del Servicio de Cardiología del Hospital Central de Asturias. Ya desde el año 2000 se realiza esa tediosa tarea de buscar entre los casos diagnosticados en Asturias la existencia de esos nueve genes conocidos hasta la fecha presentes en la cardiopatía en la mitad de las ocasiones. No solo de los pacientes diagnosticados, sino también de sus familias en la búsqueda de portadores de esos genes.
Se quiso dar un paso más allá. Buscar esos otros genes desconocidos vinculados a la muerta súbita. En el caso de Asturias, había varias familias en cuya genética no aparecía ninguno de los nueve descritos. Ahí entró en juego el sistema desarrollado por el equipo de Carlos López-Otín. « A lo largo de los últimos años nuestro laboratorio ha desarrollado las herramientas para poder interpretar información genómica, por lo que pueden usarse no solo para el estudio del cáncer, sino de otras enfermedades causadas por mutaciones en el genoma», explica Ana Gutiérrez-Fernández, del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo. «Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en nuestra sociedad, y aunque en su mayoría se debe diversas causas, existe un grupo de enfermedades que son de tipo hereditario, que pueden producir la muerte súbita de estos pacientes, y cuyas causas genéticas se desconocen, lo que impide diagnosticar precozmente a estos pacientes. Por lo tanto, esta enfermedad constituía un buen ejemplo en el que la secuenciación de genomas podría aportar mucho al conocimiento de la misma y al desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico», añade la investigadora.
Con los caminos ya cruzados, en el laboratorio de Otín se dio con un gen que podía ser el candidato. Se detectó en una mujer joven cuya madre falleció con 34 años de muerte súbita. Solo faltaba confirmar que ese gen estaba presente en otros de los pacientes que se atienden en Asturias. «El estudio genómico nos ha permitido concluir qué mutaciones en el gen FLNC, codificante de una proteína denominada filamina C, causan miocardiopatía hipertrófica en ocho de las familias estudiadas», subraya el doctro Xose S. Puente.
Identificado el gen, faltaba -y así se hizo- analizar los mecanismos que subyacen al desarrollo de la enfermedad, lo que ha permitido demostrar que «las mutaciones en el FLNC provocan la formación de agregados de estas proteínas en el músculo cardiaco que se acumulan en el tiempo e impiden el correcto funcionamiento del corazón», aseguran Rafael Valdés y Ana Gutiérrez-Fernández, primeros firmantes del estudio, en el que también han participado Eliecer Coto y Aurora Astudillo, del HUCA. Dicho de una manera más clara, y en palabras de Gutiérrez-Fernández: «La filamina C es una proteína que es necesaria para el correcto funcionamiento del músculo cardiaco. Las mutaciones que hemos identificado lo que provocan es que la proteína no se pliegue correctamente, y se vayan formando acúmulos de la misma en las células del corazon, que con la edad provocan un funcionamiento incorrecto del corazón».
Todo lo dicho conduce a que la carrera para conocer al cien por cien la enfermedad continúa, pero ya está más cerca del final. Hay que seguir, aún quedan genes por revelarse, pero mientras tanto, tal y como explica Gutiérrez-Fernández, «las primeras aplicaciones que se derivan de este estudio se producen a nivel de diagnóstico, ya que permitirá identificar qué familias con miocardiopatía hipertrófica hereditaria tienen mutaciones en este gen en concreto,y por lo tanto, identificar a individuos con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad».
Esas aplicaciones ya son una realidad. A medida que se desarrollaba el estudio en el Hospital Central de Asturias han ido trabajando al respecto. De hecho, a dos portadores de esta mutación, como explica José Julián Reguero, se les ha implantado un desfibrilador que podría evitar que se desencadene la muerte súbita. Uno de ellas, la mujer joven donde se halló ese gen mutado.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La juzgan por lucrarse de otra marca y vender cocinas de peor calidad
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.